El pasado viernes de historia repasábamos brevemente el surgimiento del movimiento antitaurino en España. Y es que, aunque no es un asunto que haya sido demasiado investigado, los estudios existentes son muy amplios, por lo que opté por separar este tema en dos entradas. Y hoy llega la segunda parte.
Si cerramos la primera parte con la llegada de la Ilustración, en esta continuaremos en este período (siglo XVIII), cuando numerosos intelectuales apostaron por el avance de la sociedad española, pues consideraban que estaba atrasada, y precisamente la existencia de la tauromaquia era un símbolo más de ese retraso. De hecho, España no era el único país europeo donde se maltrataban toros en las plazas, sino que esto también se hacía en otros lugares, como Inglaterra, donde incluso se organizaban peleas de perros contra osos o de perros contra toros, pero dichas tradiciones acabaron desapareciendo, precisamente, con las nuevas ideas ilustradas.
También en España llegaron a prohibirse las corridas de toros durante la Ilustración, y más concretamente, en el reinado de Carlos III, que fue monarca entre 1759 y 1788. Sin embargo, más adelante, el absolutista Fernando VII, rey entre 1808 y 1833, salvo algunos intervalos de tiempo, restauró antiguas costumbres como la tauromaquia en su afán de ganarse al pueblo que demandaba este tipo de espectáculos y de acabar con cualquier avance ilustrado. Además, la tauromaquia era, ya en el siglo XIX, un importante negocio para los ganaderos, pertenecientes a la nobleza, que vendían a los animales, y empresarios taurinos.
Uno de los más destacados autores ilustrados, Melchor Gaspar de Jovellanos (1744-1811) fue también antitaurino, pues para él las corridas eran maltrato animal, no solo a los toros, sino también a los caballos y no deberían considerarse fiesta nacional. Como otros autores, Jovellanos defendía la idea de reservar a los toros para las labores del campo en lugar de perder esa fuerza de trabajo. No deja de ser especista, pero era un pensamiento común entre muchos antitaurinos.

También encontramos referencias antitaurinas en la pintura de Francisco de Goya (1746-1828), aunque irónicamente, ha pasado a la historia como uno de los intelectuales taurinos más reconocidos. De hecho, Goya fue amigo personal de Jovellanos y otros ilustrados, lo cual influyó en su pensamiento. Quizá si el pintor es hoy conocido como taurino fue porque sus primeros biógrafos así lo señalaron, pero lo cierto es que investigaciones más recientes indican que esa visión se corresponde con una idealización del artista y que no por representar en un cuadro una corrida de toros el pintor se convierte en taurino, así como tampoco tildamos a Goya de defensor de la guerra por mostrar, con gran realismo, escenas bélicas. Dichos estudios más recientes señalan que lo que realmente hace el pintor en sus obras es una crítica a diferentes aspectos de la tauromaquia: la muerte, la violencia o los espectadores. También apuntan a que no existen fuentes documentales para afirmar que Goya era taurino y que, incluso si llegó a serlo en algún momento de su vida, pudo cambiar de opinión después.
Escritores contra la tauromaquia
En literatura, otro representante del movimiento antitaurino fue el escritor Leopoldo Alas, conocido como Clarín (1852-1901), autor de La Regenta, quien, en algunas de sus novelas, plasma reflexiones contra la tauromaquia en los diálogos de sus personajes. Para Clarín, las corridas de toros son un ejemplo del atraso de España y la ignorancia de la sociedad, que no evolucionará hasta que prohíba esta salvajada, entre otras cosas.
Mariano José de Larra (1809-1837) fue otro de esos escritores empeñados en el avance de la sociedad española que, sin embargo, no fue del todo comprendido. Entre otras críticas a nuestra sociedad, señaló la atrocidad de las corridas de toros como entretenimiento.
Emilia Pardo Bazán (1851-1921) también se mostró, en varios de sus escritos, compasiva con los toros, pues comprendía el sufrimiento de estos al ser obligados a salir de su hábitat para ser conducidos a la tortura. Para la autora, los toros son animales pacíficos a los que el ser humano vuelve feroces. Pardo Bazán reflexionó sobre la necesidad de luchar por cambiar este tipo de costumbres, en lugar de mirar hacia otro lado cuando vemos algo cuando no nos agradan.
Por otra parte, muchos escritores de la Generación del 98, admiradores de algunos autores ya mencionados, también se manifestaron antitaurinos. Entre ellos, Miguel de Unamuno (1864-1936) mostró su pensamiento acerca de la tauromaquia casi siempre a través de artículos en periódicos, medios de comunicación más influyentes en aquella época que en la actualidad. Sus opiniones contrarias a las corridas de toros no variaron en cuarenta años, como demuestran sus textos entre 1896 y 1936. Y es que el escritor disfrutaba viendo a los toros en los campos de Salamanca, tierra de dehesas, y detestaba la tortura a la que estos eran condenados. En uno de sus artículos, en este caso sobre la muerte de un torero, señala que tal circunstancia debería considerarse un suicidio, pues es algo previsible; también nombra a las corridas de toros como una salvajada; y realiza una crítica al público que asiste. Unamuno trató muchos aspectos relacionados con la tauromaquia, y en sus textos al respecto tampoco se olvidó de mencionar los intereses económicos que se esconden tras esta o la cobertura que hacían (y continúan haciendo) muchas revistas sobre los toreros y otros personajes relacionados con este sector.
El literato Juan Ramón Jiménez (1881-1958), en su conocida obra Platero y tú, da un especial protagonismo a los toros en dos de sus capítulos. En uno de ellos, los personajes huyen de la corrida; mientras que en el siguiente alaban la libertad de un toro que había escapado de la tortura. En otro texto indica que no siente ningún tipo de piedad hacia los toreros, que traicionan a los animales y los asesinan, pero sí siente compasión hacia estos últimos.
En otra de las generaciones de escritores más destacadas de la historia de la literatura española, la del 27, sucede lo contrario que con la del 98, y solo un autor se mostró antitaurino: Luis Cernuda (1902-1963), que, en uno de sus poemas expresa que las corridas de toros son, en sus propias palabras, «estúpidas y crueles».
Por su parte, Miguel Hernández (1910-1942), representante de la Generación del 36, también empatiza con los animales que sufren en las plazas, a pesar de que, como sucede con Goya, ha sido tergiversado e interpretado como taurino por utilizar al toro como símbolo y metáfora en muchos de sus poemas o por su amistad con un historiador de la tauromaquia. Lo cierto es que el sufrimiento de estos animales es descrito con detalle por el autor en algunos de sus poemas, donde se observa cómo realmente es más favorable a la vida de estos que a la tortura.
También en la ciencia
Otro personaje que realizó reflexiones contra la tauromaquia y, en general, contra el maltrato animal, fue Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), reconocido científico y médico español que consiguió el Premio Nobel. Y es que Ramón y Cajal mostró compasión hacia los otros seres sintientes, y no solo los toros, pues más allá de su crítica a la tauromaquia, cabe destacar que Ramón y Cajal también reflexionó sobre el asesinato de animales por su carne, e incluso de la crueldad de los lácteos al separar a los bebés de sus madres.
Llegado ya el franquismo, era más difícil condenar la tauromaquia, puesto que esta se consideraba un símbolo de España y era defendida por el régimen dictatorial. Cualquier publicación, además, pasaba por la censura antes de salir a la luz. Sin embargo, sí encontramos algunos atisbos de antitaurinismo en la revista satírica La Codorniz, fundada en 1941, que llegó a ironizar sobre el surgimiento de las corridas de toros, sobre la diversión del público o sobre los toreros.
FUENTES CONSULTADAS
Aláez, B. (2019). Juan Ignacio Codina Segovia. Pan y Toros. Breve historia del pensamiento antitaurino español. Derecho Animal (Forum of Animal Law Studies), 10/1, pp. 211-213.
Codina, J. I. (2018). El pensamiento antitaurino en España, de la Ilustración del XVII hasta la actualidad. Tesis doctoral. Universitat de les Illes Balears.
Cotelo, S. (2011). Veganismo. De la Teoría a la Acción. Ochodoscuatro Ediciones.
Riba, J. (2018). Movilizando emociones. Un análisis sociológico del movimiento antitaurino español y sus repertorios de protesta (2007-18). TFM. Universitat de Barcelona
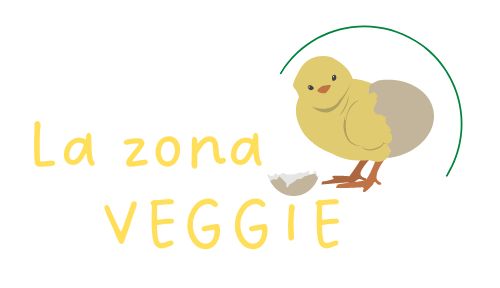

Deja un comentario